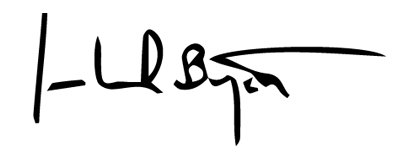Personalismo y populismo: dos visiones de la democracia
- 30 mayo 2018
- Juan Manuel Burgos
El malestar de la democracia
Dos libros recientes con el mismo título, el malestar de la democracia, uno escrito por el español Víctor Pérez Díaz y otro por el italiano Carlo Galli, pueden servir para introducirnos en el complejo y polimorfo mundo del populismo. La democracia (moderna) es, sin duda, una de las grandes aportaciones al mundo de la cultura occidental, y buena prueba de ello es el elevado número de países que la han adoptado, además de su elevado prestigio institucional y ético. Resulta muy difícil, hoy en día, que algún país cuestione abiertamente la validez del modelo democrático y realice propuestas alternativas. Pero si, en los años 60, 70 u 80 (dependiendo de los países) esta valoración de la democracia venía acompañado de un fervor entusiasta, de una honda alegría social, hoy la actitud general ha cambiado notablemente dando paso, según los casos, a una resignada aceptación, a una discreta decepción o a una abierta crítica a sus límites, aunque, todavía no, a su validez teórica o ideal. ¿Cuáles son los motivos que han transformado el entusiasmo en malestar y decepción, el fervor en desencanto?
Es comúnmente aceptado que la democracia consiste en el autogobierno de los ciudadanos que se configura través del voto, gracias al cual se eligen los representantes que formarán parte de los órganos de gobierno donde se tomarán las decisiones sobre el país. De este modo, relativamente indirecto, el pueblo se gobierna a sí mismo gracias a sus representantes, a los que elige directamente. Este sistema de gobierno –mucho más complejo, evidentemente- parece, sin embargo, a juicio de muchos, estar sufriendo una transformación negativa, un importante deterioro en varias direcciones. Por un lado, se tiene la impresión de que la delegación del poder del pueblo en un representante está convirtiendo a ese mismo pueblo en un mero asistente pasivo de su destino. La democracia, como tal, existiría en el momento del voto, pero solo ahí porque el ciudadano no intervendría posteriormente en ninguna decisión de gobierno hasta que volviese a actuar de nuevo con sus voto en las siguientes elecciones.
Pero, en realidad, ni siquiera es tan evidente que el ciudadano siga poseyendo esa capacidad de decisión, entre otras cosas porque los representantes del pueblo se organizan en partidos, y estos se han convertido en endogámicos gestores del poder, han eliminado la democracia interna y gobiernan en favor de aquellos que les financian o les proporcionan beneficios de forma directa o indirecta: las élites económicas. Este hecho quedó muy claro en la tremenda crisis económica que el mundo sufrió hace unos diez años y, especialmente, en el modo cómo, a través de esas crisis, los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Particularmente sangrante resultó que directivos de entidades quebradas, que dejaron a miles de personas en la calle por su mala gestión, ganaron más dinero que nunca gracias a sus contratos blindados. Todo esto puede resultar provocador e indignante pero los actuales críticos de la democracia consideran que no es más que un aspecto de la alianza entre la democracia partidista y el capitalismo. El capitalismo no solo financia los partidos; también controla los medios de comunicación, decisivos en los procesos electorales. Cabe entonces preguntarse: ¿Qué queda realmente de la democracia? ¿Tiene el pueblo hoy en día la posibilidad real de invertir las decisiones tomadas por el gobierno en unas nuevas elecciones? ¿O el proceso electoral está tan condicionado por el sistema de poder que solo será posible elegir, eso sí, democráticamente, a quien ese mismo sistema haya determinado previamente?
No queremos extendernos en el registro de las críticas y decepciones. Lo dicho nos parece suficiente para mostrar las razones de la desafección actual por la democracia. Esta constituye un precioso modelo de referencia, un ideal de convivencia que ha funcionado correctamente en Europa durante algunas décadas; pero, lamentablemente, el sistema se ha pervertido o, al menos, deteriorado profundamente.
Populismo y populismos
Este es el contexto en el que surge el populismo contemporáneo, una realidad tremendamente poliédrica y, por tanto, difícil de aferrar5. Se pueden identificar, con sólidas razones, populismos de derechas, como quizás, el de Donald Trump, y seguramente el de Le Pen; y populismos de izquierdas como el de Podemos. Populismos comunistas, como Fidel Castro, de quien dijo Nikita Kruschov “Yo no sé si Fidel es comunista, pero sí sé que yo soy fidelista”, y populismos más moderados como los de Ecuador y, quizá, probablemente, del último Evo Morales. Populismos antiguos con el de Perón o populismos evolucionados sustentados en las más sofisticadas técnicas de control de las redes sociales. Nosotros vamos a ocuparnos de este último, del populismo más reciente. Un populismo posmoderno, que guarda muchas similitudes con otros populismos pero que posee rasgos propios como su capacidad de moverse como pez en el agua en la sociedad multicultural y globalizada, en la que es capaz de encontrar los nutrientes con los que transformarse en un movimiento político. ¿Qué busca, cómo actúa, a qué aspira este populismo posmoderno?
Ante todo, hay que indicar que se trata de un movimiento relativamente novedoso, por lo que resulta complejo encuadrarlo en la clásica identificación de derechas e izquierdas.
Juan Manuel Burgos